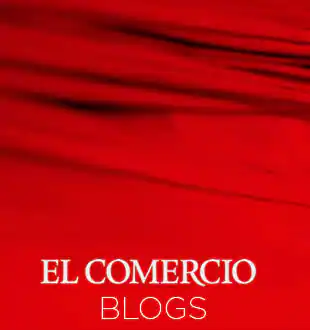La ciencia y los lobos
La mayoría de los trabajos sobre cascadas tróficas se han realizado en Norteamérica, tres de cada cuatro en parques nacionales, sin ganado, mientras en Europa la recuperación ha tenido lugar fuera de los espacios protegidos
La mayoría de los biólogos elegimos nuestra profesión porque amamos la naturaleza, por eso tendemos a defender y proteger aquello que nos parece natural frente a las injerencias humanas. Además, los investigadores sabemos que el método científico, siendo uno de los procedimientos más fiables para generar conocimiento, no es infalible. Funciona bien porque es revisable, porque la revisión permite dar un nuevo paso más seguro que el anterior. Así, paso a paso, la ciencia ha conseguido sus logros. Pero no olvidemos que las ciencias naturales carecen del poder demostrativo de las matemáticas, así que en la mayoría de los casos la demostración se limita a rechazar la solución menos probable en el contexto en el que se ha hecho el estudio.
Suele decirse que hay consenso científico para proteger al lobo, pero no es cierto. Hay una diferencia sutil entre proteger y conservar. No hay un acuerdo generalizado entre los estudiosos del lobo para defenderlo a toda costa. En España especialistas internacionalmente reconocidos por sus trabajos han sido crucificados en las redes sociales desde hace años por contradecir el pensamiento dominante sobre las bondades lobunas. Ir contra la corriente tiene su precio.
Para no señalar nombres cercanos y redoblar la inquina sobre ellos apelaré a la figura señera de David Mech. A sus 83 años es el patriarca de la moderna investigación sobre el lobo en el mundo y, desde 1966, autor de algunos de los más relevantes trabajos sobre la especie. Sus libros clásicos han inspirado a todos los investigadores que se han dedicado a esto, comenzando por Félix Rodríguez de la Fuente.
Hace tiempo, en 2012, publicó un revelador ensayo titulado: ‘¿Corre la ciencia el riesgo de santificar al lobo?’ Un acto de contrición sobre las consecuencias de su legado científico que incluye una buena dosis de autocrítica. Reflexionaba sobre la extrapolación a los medios humanizados de conclusiones obtenidas en los medios prístinos de los parques nacionales estadounidenses. Señaló que trabajos antiguos ‘elevaron su icónico caché’, sugiriendo que el lobo había mejorado los ecosistemas al desencadenar cascadas tróficas, de manera que al reducir la población de ciervo, su presa natural, aumentó la biodiversidad por la recuperación de la vegetación que facilitó el incremento de aves, peces, anfibios, castores y alces, funcionando como un regulador hidrológico y de calidad del agua; controló a otros carnívoros, redujo enfermedades, incluso se le atribuyó ser un atemperador del cambio climático. Esta capacidad omnímoda está hoy cuestionada. Reconoce que los efectos de cascada trófica tienen poca relevancia ante el conjunto de las influencias antropogénicas como controladoras del intrincado y sutil entramado de las redes tróficas. El mundo está fuera de Yellowstone y es muy grande. Concluye diciendo que el lobo no es un santo ni un pecador, excepto para aquellos que se empeñen en verlo así. Recordó que en los 80 y 90 ‘impulsado por los medios de comunicación populares e internet, un fuerte sentimiento pro-lobo empezó a desarrollarse. Algunos de estos sentimientos pudieron incluso haber influido en los científicos’. Los defensores del lobo citan muchos trabajos, pero suelen olvidar este. Este ejemplo ilustra la opinión de Mech: Aunque en Yellowstone se redujesen los sauces y los álamos tras desaparecer los lobos no implica que en España estos árboles no abunden donde no hay lobos.
Otro colega suyo, Mattew Kauffman, ha dado otra clave de esta deriva: a causa del revuelo provocado por la reintroducción de los lobos en Yellowstone había mucho interés por demostrar efectos positivos de los lobos y eso pudo hacer que los brillantes resultados iniciales no contasen con todas las garantías para ser debidamente contrastados y replicados.
Cuatro años después siete científicos de cinco países europeos también criticaron las extrapolaciones demasiado frívolas. En casi toda Europa los grandes carnívoros se han recuperado en ecosistemas profundamente modificados por el hombre, donde las relaciones predador-presa dependen de las acciones humanas, que atenúan sus efectos ecológicos. El problema puede resumirse así: mientras que en los grandes parques norteamericanos el predador apical es el lobo (con permiso del puma y de los osos), en Europa el controlador apical desde hace milenios es el hombre, mediante la roturación, silvicultura, agricultura, ganadería o caza. Este paisaje humanizado, más variado y complejo que el natural, hace que sea muy difícil poder predecir el efecto de los predadores sobre sus presas. Recuerdan que la mayoría de los trabajos sobre cascadas tróficas se han realizado en Norteamérica y que tres de cada cuatro se han realizado en los medios poco transformados de los parques nacionales, de propiedad federal y sin ganado, mientras que en Europa la recuperación ha tenido lugar principalmente fuera de los espacios protegidos. Por eso debemos desarrollar nuestros propios modelos alternativos de coexistencia y sostenibilidad de los carnívoros, porque no debemos depender de un modelo americano inaplicable aquí. Recuerdo haber oído decir hace años a un famoso investigador osero croata y luego a un ecólogo canadiense que en Somiedo, según su propia experiencia, era imposible que hubiese osos.
Una cosa son los supuestos formulados desde la teoría ecológica y otra muy distinta que tales supuestos siempre se cumplan. Algunos científicos hacen interpretaciones muy laxas de sus datos mientras exigen a los demás pruebas prácticamente imposibles de obtener y así alcanzan conclusiones desatinadas pero bien acogidas en algunos círculos. Tal vez anteponen sus ideales a su ciencia o prefieren tener siempre razón en vez de investigar lo que realmente sucede. No es infrecuente percibir cierto aire de superioridad entre los que se amparan bajo el manto de la ciencia para predicar románticas doctrinas, confundiendo lo que dice la ciencia con lo que opinan los científicos.