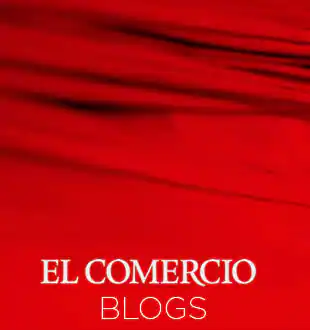Aquellos primeros 60
En contra de la imagen macarra y barriobajera que nos dejó el rock en la década de los setenta, sus orígenes en España fueron bastante pijos. Aquella música se gestó lejos de los barrios obreros
Hace poco, Pedro de Silva rememoraba, en una presentación de su libro ‘Ella-Un ensayo’, la diferencia que había entre el mito de los años 60 y cómo fueron aquellos años para los que los vivieron en vivo y en directo. Ponía el ejemplo del malditismo del rock, tan del gusto de sus aficionados, y recordaba que su origen, al menos en su ciudad, Gijón, no había tenido nada de maldito, sino que había surgido en torno a curas y monjas quiénes, lejos de mosquearse con aquella música ruidosa y endiablada, la promovieron e impulsaron. Recordó la figura de sor Gila Hevia, una monja de la Caridad cincuentona, profesora de música en el colegio San Vicente de Paúl, que en 1960 inauguró un club juvenil en su propia casa que alumbró grupos como Los Atlantes, Los A-2 (The Shadows, pero a la gijonesa) y finalmente Los Bríos, que aprendieron los rudimentos de la música de manos de la monja, tía de uno de los componentes de los tres grupos. En contra de la imagen macarra y barriobajera que nos dejó el rock la década siguiente, sus orígenes en España fueron bastante pijos. En efecto, aquella música aquí se gestó lejos de los barrios obreros, salvo en el Hogar de San José, regentado por los jesuitas en el barrio de El Natahoyo, donde la música sirvió para promover inquietudes intelectuales y sociales de jóvenes en situación de desamparo y pobreza tras la guerra civil. En aquella institución surgieron Los Jois quienes, de la mano del padre Luis Darriba, su mánager y mentor, actuaron en el programa de televisión ‘Salto a la fama’ tocando un twist y fueron el primer grupo asturiano en grabar un disco en 1965. También en otro club juvenil de la iglesia de los Capuchinos, en Los Campos, surgió en aquellos primeros 60 el Dúo Brothers. Algo parecido sucedió en Oviedo con Los Ángeles, conjunto apoyado por el padre Ángel y La Cruz de los Ángeles, aunque ‘de respetadas y conocidas familias ovetenses’. Reconozcamos también que no todo fue pijo en sus orígenes, antes ya bailaba el twist Manolo Carrizo en Cimadevilla
Tal vez aquellas ansias de revolucionar el mundo no eran bien vistas por el clero más reaccionario, poderoso entonces, pero no eran casos aislados los curas y las monjas que lo veían con buenos ojos. Puedo asegurar que en las clases de dibujo que se daban en mi colegio (también ignaciano) ponían, como música ambiental, además de Dominique-nique-nique, las canciones de Sylvie Vartan y Françiose Hardy, y que en los recreos sonaban por los altavoces del patio los Beatles, Los Bravos o Booker T. & the MG’s.
Resulta obvio que la rebeldía juvenil y las pretensiones por renovar el panorama musical de su entorno con los sonidos que venían de Estados Unidos o del Reino Unido difícilmente podían salir de los barrios obreros. Salvo casos como el del Hogar de San José, apoyados por curas avanzados, los barrios más populares estaban más interesados entonces en la canción asturiana, española o mejicana que en los sonidos eléctricos que a veces llegaban por la radio. Las posibilidades de comprar ese tipo de discos eran muy limitadas, incluso para familias con recursos, dada la restricción de los catálogos discográficos, en esta época pre-beatle. Gente como Ángel Álvarez tenía acceso a la música americana fresca, que emitía a través de programas de radio como ‘Caravana Musical’ y ‘Vuelo 605′, gracias a que su trabajo como radiotelegrafista en los aviones de Iberia le permitía traer directamente de Nueva York los discos que no se editaban en España, no por problemas de censura, sino porque muchas de las grandes compañías estadounidenses carecían de distribución en nuestro país. La dificultad de acceso era generalizada. Siempre me sorprendió que Los Estelares (luego The Docs) interpretaran en el Oviedo de mediados de los 60 canciones de The Kinks, una banda que si bien era muy conocido fuera, aquí podía considerarse marginal. Así que un día le pregunté a uno de sus componentes cómo accedieron a aquel repertorio. Me dijo que la hermana de uno de los componentes del grupo tenía un novio piloto que les traía discos de Londres.
La memoria que en ocasione se ha querido recuperar está cargada de prejuicios y falsificada. Un buen ejemplo ha sido la serie ’45 revoluciones’, estrenada por Antena 3 en 2019. La serie televisiva dio una visión repleta de anacronismos, a pesar de anunciar que estaba basada en hechos reales. Ni por asomo llevaba nadie, entre el 62 y el 64, el pelo largo en aquellas Matinales del Price, ni actuaba en camiseta, a pesar de Marlon Brando; sería como salir ahora con los calzoncillos por fuera, aunque Superman lleve años haciéndolo. Los conjuntos músico-vocales solían actuar de chaqueta y corbata, tanto en Madrid como en Liverpool. Difícilmente un chaval de barrio podía acceder a la música de Chuck Berry ni cantar en inglés, cuando lo que dominaban eran las versiones traducidas al español. Podían permitirse ciertos lujos los chicos de familia bien, como los hermanos Sainz, Juan Pardo (cuyo padre fue agregado en la embajada de Washington), Fernando Argenta o los hermanos Morales, que eran filipinos, o los que vivían cerca de las bases americanas. Tal vez su inverosimilitud condenó la serie al fracaso comercial. Parecía más la puesta en escena de una encuesta sobre cómo te gustaría que fuesen los años 60 que un repaso a lo que sucedió.