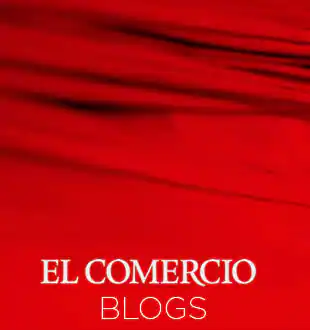El pleito de los delfines de Candás
Si legislamos para reconocer los derechos de los animales, ¿quiere decir que sus límites deben ser establecidos en cada caso por un juez? ¿Entonces, necesitarán un abogado? ¿Era el párroco de Candás un adelantado a su tiempo?
En el parque Maestro Antuña de Candás, junto al teatro Prendes, hay un monumento al ‘Pleito de los delfines’ que tuvo lugar en el siglo XVII. Desde que en 1881 fue redescubierto por la ilustración aallega y asturiana, el tal pleito se ha comentado muchas veces en clave de broma, las más de las veces con humor mordaz, y alguna vez en serio.
La historia es conocida porque Gil González Dávila la incluye en su ‘Teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo’, publicado en 1635. Según el cronista, pescadores asturianos se querellaron ante la Audiencia porque los delfines rompían sus redes. El párroco de Candás puso una demanda ante el obispado y se celebró un juicio en un barco, con un abogado, un acusador, los testigos, el juez y un notario. Se dictó sentencia y en alta voz se les notificó a los delfines que se apartasen de aquellos mares y no volviesen. González Dávila termina diciendo que «desde aquel día hasta ahora no se han visto en puertos, playas ni costas».
Eruditos asturianos, como Julio Somoza, Jesús Evaristo Casariego o Ignacio Gracia Noriega, dudaron que el juicio hubiese acontecido, cuando no lo negaron rotundamente, interpretándolo como una sátira mordaz contra los universitarios que supuestamente participaron en el juicio y contra la Iglesia, haciéndolos aparecer como crédulos y fanáticos.
Sin embargo, el cronista oficial de Carreño, Marino Busto, encontró un acta notarial, fechada en 1624, referido al mismo suceso o a otro idéntico, de manera que no cabe duda de que pudo haber sucedido. Desde entonces se cuentan por decenas los comentarios jocosos sobre el tema en todo tipo de obras de divulgación, periódicos y blogs, cachondeándose de la fanática simpleza de nuestros antepasados.
Pero no hablamos de gente necia e inculta. No entenderemos nada si no logramos ponernos en la mente de un filósofo o un jurista de la época. Si los animales fueron creados por Dios en un mundo perfecto, había que dejar claro si eran ellos los que se habían extralimitado o era la negligencia de los hombres o sus malas acciones las que los hacía merecedores del castigo que los animales les infligían. Si un esclavo podía ser tratado como un animal, ¿por qué un animal no podía ser tratado como un humano?
Hay más historias similares en Asturias. Se cuenta también el caso de una plaga de ratones que, tras ser condenados, salieron por el valle de Quirós hacia las montañas de la Babia. Con frecuencia se mencionan ambos casos para destacar la credulidad, atraso e ignorancia de Asturias en concreto y de España en general.
Un estadounidense, Edward Evans, publicó un libro donde documentaba 200 juicios contra plagas de insectos, ratones, topos, serpientes, delfines, pero también cerdos, perros, gatos, toros y caballos, desde el siglo IX al XX. No fue algo privativo de España, resultó algo habitual en toda Europa (Francia, Italia, Alemania, Suiza, Escocia, Inglaterra, Dinamarca, Rusia), y en América. Los juicios contra animales ofrecían cierta tranquilidad al poner orden en un mundo cuyo funcionamiento no se entendía, daban la oportunidad a quienes los sufrían de pedir responsabilidades al creador de una obra perfecta a través de sus representantes en la Tierra. El procedimiento era tan oneroso como un juicio convencional (300 reales costó el pleito de los delfines), así que nadie se lo tomaba a broma.
Porque la cuestión de fondo era considerar si los animales tienen atributos morales por los que pueden ser valorados: ¿Tienen conciencia? ¿Tienen alma? Juan Pablo II en su Audiencia General del 10 de enero de 1990 declaró que los animales poseen un alma (nunca dijo que como la humana) fruto de la divina acción creadora y merecen respeto. La cosa apenas pasaba de ser una obviedad desde los tiempos de Aristóteles: los ‘animales’ tienen ‘ánima’, puesto que son seres ‘animados’ o sintientes, pero hizo correr ríos de tinta.
Todos hemos visto o hemos escuchado historias de perros que actuaron en alguna ocasión con picardía, como si hubiesen cometido a sabiendas alguna pequeña maldad y luego trataron de disimularla. Es más, tales historias suelen contarse como prueba de la inteligencia animal y de que la barrera que separa la mente animal de la humana es mucho más difusa de lo que veníamos considerando. Decir que existe un tránsito desde la animalidad a la humanidad no tiene ningún sentido en Biología. Orgánicamente los humanos somos tan animales como las pulgas. Cuando Darwin sugirió que el camino que conduce a la humanidad es un continuo en el que cualquier línea que señale el límite es arbitraria, le llovieron todo tipo de críticas (y de apoyos).
Si reconocemos cualidades humanas en los animales, de compañía o de los otros, ¿quiere decir que reconocemos que pueden ser responsables de sus acciones? Si es así, ¿en qué medida? Si legislamos para reconocer sus derechos ¿quiere decir que sus límites deben ser establecidos en cada caso por un juez? ¿Entonces, necesitarán un abogado? ¿Era el párroco de Candás un retrógrado, un tipo normal o un adelantado a su tiempo? Es mejor no reírse de los antepasados, por muy ridículas que nos parezcan sus actuaciones.
Por cierto, delfines y calderones siguen estando presentes en las aguas asturianas. Gil González Dávila se equivocó. O tal vez regresaron sus descendientes, porque la sentencia solo afectaría a los que rompieron las redes, pero no a sus hijos. Las leyes deben ser justas y no deben exagerar las cosas