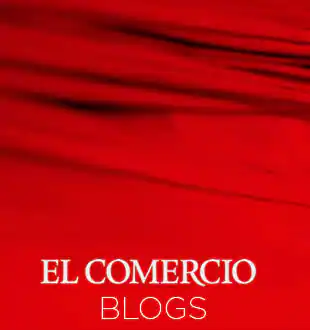La corrección política llega a la Biología
Dos botánicos piden revocar una norma fundamental de la nomenclatura biológica para, siempre que sea posible, restablecer los nombres indígenas
En pleno confinamiento, dos botánicos neozelandeses, Len Gillman y Shane Wright, publicaron un artículo titulado ‘Restaurando los nombres indígenas en la taxonomía’, donde solicitaban revocar una norma fundamental de la nomenclatura biológica, la conocida como ‘principio de prioridad’, para cambiar los nombres científicos por nombres indígenas. Propusieron que era el momento «de examinar críticamente los protocolos taxonómicos a favor de asignar y restablecer los nombres indígenas, siempre que sea posible». ¿La razón?: «Un paso importante en la afirmación de la contribución de los pueblos indígenas a la nomenclatura y el conocimiento».
Expliquemos, primero qué es el ‘principio de prioridad’.
La nomenclatura científica surge ante la necesidad de homogeneizar la multitud de nombres vernáculos (populares) de cada especie. Un ejemplo: solamente en Asturias se han recogido 40 nombres de la lavandera blanca, ese pajarito blanco y negro que corre en apresurados pasos las calles y los bordes de las carreteras. Entonces, cada autor que mencionaba una especie la llamaba por su nombre vernáculo. En época clásica, el latín era la lengua franca en todo Occidente. Así, durante siglos, los que tenían estudios escribían en latín sus obras, de manera que podían ser leídas por estudiosos de otros países, independientemente de su idioma materno. Esta costumbre persistía en el siglo XVIII, de modo que un sueco, Carl Linné, escribió unos libros, en latín, en los que los nombres de animales y plantas se limitaban a un nombre doble (nomenclatura binomial): un nombre genérico adjetivado (epíteto específico) para distinguir aquellos seres parecidos, pero no iguales. Así, Larus canus y Larus fuscus eran gaviotas (Larus = gaviota), pero distinguibles porque una tenía el dorso claro (canus) y la otra, oscuro (fuscus). El sistema era simple y eficaz, así que la nomenclatura linneana fue adoptada por los biólogos de la época.
Un nombre oficial por especie no acabó con los problemas. Había especies descritas en varias ocasiones, bien porque diferentes científicos las describían y nombraban independientemente en lugares distintos o porque una larva y un adulto se describían con distinto nombre, y el tiempo demostró que ambas formas correspondían a la misma especie. Para no perder las ventajas de la nomenclatura única, decidieron que cuando una especie tiene varios nombres científicos sólo valdría el asignado primero. Esta regla fue adoptándose a lo largo del siglo XIX y, finalmente, el principio de prioridad se convirtió en una norma de los códigos internacionales de nomenclatura. Desde entonces los zoólogos la han aplicado más de dos millones de veces.
Ni el nombre de Balaena biscaiensis utilizado por el danés Esrchricht en 1860, ni el de Balaena euskariensis, dado por el gallego Ríos Rial en 1890, consiguieron arrebatar el nombre que Otón Federico Müller puso a la Balaena glacialis en 1776, por más que fuesen mejores descriptores de una ballena a la que no le gustan los hielos y que aquí llamamos ballena franca o ballena vasca. El principio de prioridad es la regla sagrada.
Pero siguió habiendo desajustes, así que se permitieron dos excepciones. Se puede conservar un nombre universalmente aceptado y extendido si un investigador descubre que hay otro más antiguo. Sucede rara vez y debe superar un complicado proceso que comienza por el estudio del caso por un comité de especialistas, cuya decisión debe ser sancionada por un comité general y, en su caso, ratificado por la Sección de Nomenclatura del Congreso Taxonómico Internacional. La otra excepción es que, desde 2003, el nombre de la forma silvestre de los animales se impone sobre el de la doméstica, como ha sucedido con el jabalí, respecto al cerdo, el lobo respecto al perro y al uro respecto al toro.
Gillman y Wright pretenden revertir los nombres que los colonizadores europeos impusieron a las plantas de las ‘nuevas’ tierras; nombres en latín (lengua imperial y eurocéntrica), despreciando nombres aborígenes, proponiendo cambios en los códigos taxonómicos. Pretenden eliminar la nomenclatura ‘colonial’, como la que lleva un epíteto dedicado a patrocinadores de la metrópoli, así como los dedicados a explotadores de los indígenas, agregando nuevas excepciones a las ya mencionadas, lo que representaría ‘un nuevo orden’ en el que los pueblos indígenas contribuirían a la nomenclatura científica en régimen de igualdad.
La propuesta fue rápidamente apoyada por los medios de comunicación y provocó una discusión entre los científicos. El debate es tan reciente que es difícil prever cómo terminará, pero la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica se posicionó este año recordando que tales susceptibilidades no son regulables por el código, estimando que los nombres potencialmente ofensivos, solo entre los animales, pueden superar los 50.000 y dan las siguientes razones. La comisión no está facultada para valorar moralmente los nombres, solo para hacer cambios por razones técnicas, y nadie garantiza que los nombres que hoy no resulten ofensivos puedan serlo en el futuro. Tampoco los cambios harán desaparecer los nombres de la literatura ya publicada que, además, se mantendrían como sinónimos. Es fundamental asegurar la estabilidad de los nombres recordando que las especies amenazadas únicamente son reconocibles si se mantienen sus nombres, de modo que tantos cambios pueden generar una desorganización que añada un nuevo factor de amenaza y, además, tampoco garantizan que la comunidad de biólogos acepte cambios que afecten a miles de especies.
Primero fue poner una advertencia a ‘Lo que el viento se llevó’, luego cambiar los textos de Roald Dahl. Por ahora, las instituciones científicas se resisten a reescribir la Historia. Ya veremos cómo resisten las presiones en el futuro. Porque continúan. ¿Será bastante indígena la Balaena euskariensis?