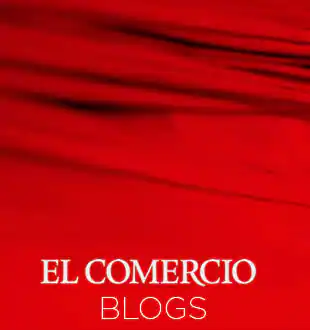¡Ay de mis porreos!
Los esfuerzos para tratar de que los porreos de Villaviciosa no sean engullidos de nuevo por la ría parecen ir contra las estrategias de la UE sobre la naturaleza. No tienen en cuenta los valores culturales que mantiene un paisaje tan singular como estos polders asturianos
emos comentado en otras ocasiones algunos casos de reasilvestramiento más o menos polémicos. Toca hoy hablar de los porreos de Villaviciosa, para intentar aportar alguna luz al debate que desde hace años se viene desarrollando sobre si deben restaurarse o dejarse languidecer hasta su desaparición.
Tal vez alguno desconozca qué son los porreos. Son prados ganados al mar, situados por debajo del nivel de marea. Para crearlos, algunas de las más adineradas familias de la zona levantaron diques que aislaban las antiguas junqueras y fangos intermareales del agua de la ría, cavaron canales de drenaje para que el agua de la lluvia no los inundase y construyeron un ingenioso sistema de compuertas que permitía al agua salir, pero no entrar. Como los polders holandeses, pero a escala local.
La mayoría de los porreos se generaron a partir de las desamortizaciones del siglo XIX que buscaban generar ingresos para el Estado. Otorgaban concesiones (que no ventas) a promotores dispuestos a cerrar estos terrenos para convertirlos en tierras agrícolas o ganaderas. Una privatización de un terreno común, como eran los terrenos bañados por el mar. Los terratenientes con dinero suficiente para ejecutar obras de esa envergadura pujaron por tales concesiones, para recuperar su inversión explotando los terrenos rurales de nueva creación. Así, Rosendo Villaverde recibió autorización en 1861 para cerrar en la desembocadura del río Sebrayo; el año siguiente se cerró el porreo de El Salín, que fue comprado por el abuelo del famoso marqués de Villaviciosa; en 1870 se reparó el porreo de Muslera, cuyo cierre se había roto, y en 1873 se concede a Bernardo Llanos y Álvarez de las Asturias una nueva concesión para aprovechar otras marismas del Estado. Nuevos proyectos de polderización siguieron hasta 1954 y transformaciones similares, aunque menos amplias, hubo en Avilés y en Ribadesella.
Aunque el objetivo perseguido con las concesiones era puramente económico, la artificialización de las márgenes de la ría tuvo efectos ambientales notables. Los terrenos aislados de la influencia marina se fueron desalando, aterrando y colmatando para producir potentes suelos muy productivos. La lluvia y los canales generaron pequeños ecosistemas palustres y los cultivos y los pastizales desarrollaron la flora y una fauna que conocimos durante todo el siglo pasado, pero la cosa empezó a cambiar en el presente. Desconozco si la degradación de los diques hasta su total colapso se debió a la falta de mantenimiento de los concesionarios, una vez perdido el interés ganadero de los porreos, o si alguna administración impidió entonces repararlos. El caso es que en la segunda década del presente siglo una tras otra fueron rompiéndose las barreras que aislaban muchos porreos de la ría, que fueron inundándose. ¿Por qué ninguna administración se encargó de reconstruirlos? Creo que la respuesta nos deriva hacia la legislación europea.
La Directiva Marco del Agua fue aprobada en el año 2000 y traspuesta a la legislación española tres años más tarde. Su objetivo: evitar el deterioro de los recursos acuáticos. En ella se dedica un especial interés a las aguas transicionales, es decir, a las rías. El agua es la protagonista y el medio acuático es el recurso a conservar y a recuperar. Entre otras cosas, propone identificar las alteraciones morfológicas ocasionadas por las intervenciones antropogénicas sobre las masas de agua y su reversión al estado original. Y así choca con la conservación de los porreos.
Pero eso no es todo. Como consecuencia del Pacto Verde Europeo de 2020, la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE avanza en su tramitación. Su objetivo fundamental pretende revertir las alteraciones provocadas por el ser humano en todos los ecosistemas naturales europeos. Así que los esfuerzos para tratar de que los porreos no sean engullidos de nuevo por la ría parecen ir contra las estrategias de la Unión Europea sobre la naturaleza, y las normativas comunitarias son el marco de referencia para las leyes nacionales y la actuación de cualquier administración, estatal, autonómica o local.
La Directiva Marco del Agua solo se encarga de la protección del agua y otorga preferencia a la naturalidad de las aguas transicionales sobre otras actividades humanas. No tiene en cuenta los valores culturales que mantiene un paisaje tan singular como estos polders asturianos, que pueden estar protegidos por otras normas que tal vez entren en conflicto con ella. Supongo que, llegado el caso, serían los tribunales quienes deberían establecer qué leyes deben prevalecer sobre otras y no tengo ni idea de quién puede llevarse el gato al agua. Jueces tiene el estado y las instituciones europeas para decidirlo.
Todos sentimos la añoranza del paisaje que conocimos en nuestra infancia y en nuestra juventud. Para cada uno de nosotros es el marco de referencia, la Arcadia feliz, en la que todo cambio supone un riesgo de degradación. Esto, en Biología de la Conservación, se conoce como el Síndrome de las Referencias Cambiantes. ¿Cuál es la situación original que debemos tratar de recuperar? ¿La que recordamos nosotros? ¿La que contaban nuestros padres? ¿La que escuchamos a nuestros abuelos? ¿La Edad Media? ¿La romanización? ¿El Neolítico? ¿El Paleolítico? ¿La llegada del primer humano? Este es todavía un tema de intenso debate académico. En Villaviciosa podría estar más claro, pero nos llevaría a la época anterior a los porreos, si no se tienen en cuenta sus otros valores culturales y ambientales que las leyes europeas no han considerado.
En resumen: parece un tema ideal para hacer una tesis doctoral de Derecho Administrativo.