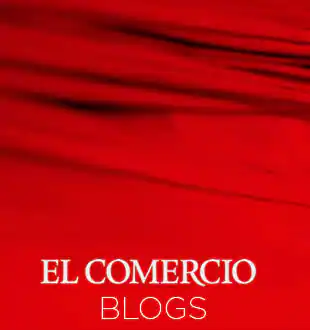El país sin nombre
En inglés, francés, alemán, italiano u holandés se llama a los estadounidenses simplemente americanos. Los hispanoparlantes teníamos mucha América a la que referirnos fuera de EE UU y no nos gustó designar a la parte por el todo
Hace ya bastantes años, un amigo canadiense me explicó la razón por la que le gustaba tanto el idioma español: «Es el único idioma del mundo que llama a nuestros vecinos, estadounidenses. Ellos se llaman a sí mismos americanos, como si nosotros no lo fuésemos». Nunca había reparado en ello, pero es cierto: en inglés, francés, alemán, italiano, holandés, húngaro o finés, llaman a los estadounidenses simplemente americanos.
Pensé sobre ello en varias ocasiones y elaboré una hipótesis para explicar tan singular rasgo lingüístico. Seguramente los hispanoparlantes teníamos mucha América a la que referirnos fuera de EE. UU. y eso hacía que la mayoría no se sintiera cómodo llamando americanos solo a los habitantes de una pequeña porción de América. Si mi hipótesis es correcta, pensé, a los portugueses y a los brasileños tampoco les gustará designar a la parte por el todo, así que le pregunté a una amiga lisboeta cómo llaman ellos a los habitantes de Estados Unidos y, en efecto, el español no era el único idioma que tenía un gentilicio específico para designarlos. Me comentó que en portugués la palabra adecuada es parecida a la nuestra: ‘estadunidense’: «Ainda que muitos usem americanos incorrectamente». Bueno, ya éramos dos.
Me fijé en los discursos pronunciados durante las elecciones presidenciales que enfrentaron a Trump y a Biden. Especialmente el primero hablaba de América y de los americanos, refiriéndose exclusivamente a Estados Unidos y a los estadounidenses. Trump nunca dijo ‘United States first’, solo ‘America first’, pero no se refería a los miles de emigrantes del sur que llegaban a sus fronteras. Afortunadamente los traductores hacían bien su trabajo. No es lo habitual. El geocentrismo estadounidense va calando fuera de los Estados Unidos gracias a su potente industria cultural que, sin darnos cuenta, nos hace ver el mundo a través de sus ojos. Como me dijo una chica al volver de un intercambio que la llevó a Boston: «No te das cuenta de que los estadounidenses viven exactamente igual que en las películas hasta que no estás allí». Probablemente nos referimos a la enésima crisis del Líbano, la cruenta guerra de Siria o las recurrentes elecciones en Israel pensado que estas cosas suceden en Oriente Medio. Pero, ¿en medio de qué? También esta es una fórmula estadounidense, la europea es Oriente Próximo. Para ellos el oriente más cercano es Europa y el Oriente Medio se encuentra entre Europa y el Lejano Oriente que, por cierto, a los americanos les queda hacia occidente (reconozcamos ahora el eurocentrismo).
Estados Unidos es una nación joven, por eso parece que no tienen abuela. No dudan en atribuirse todas las primicias que pueden y nos las venden sin que nos percatemos de que muchas son simples bulos. Estudiamos en el bachillerato que Robert Peary fue el primer hombre que llegó al Polo Norte en 1909 y tardamos mucho en enterarnos de que nunca mostró pruebas suficientes de haberlo hecho y que la velocidad a la que, según sus diarios, recorrió los hielos árticos (250 km en seis días) no la llegaron a alcanzar ni las motos de nieve, así que es muy probable que nunca llegase al polo geográfico. En realidad poco importa, tampoco es tan importante, salvo que quieras liderar el mundo. Pero hay más bulos. Algunos de los más importantes inventos atribuidos a Edison o a Graham Bell, paradigma del sueño ‘americano’, fueron robos de ideas ajenas: así, la bombilla incandescente es ahora atribuida a Heinrich Göbel, el gramófono a Émile Bernier y el teléfono a Antonio Meucci. ¿Los más reconocidos y agasajados inventores fueron unos héroes de la ciencia o unos aprovechados con un ego desmesurado? En el extremo opuesto a nosotros, los estadounidenses tienen la autoestima patriótica tan elevada que no me extrañaría que en algún momento fuesen capaces de decir que América fue descubierta por un yanqui.
Hasta muchos antiamericanos, perdón, antiestadounidenses, idolatran a Bob Dylan y le atribuyen avances revolucionarios de la cultura pop, como la fusión entre el folk y el rock. Él mismo, en un documental de Scorsese, reafirmó su propia leyenda hablando de su canción ‘Like a Rolling Stone’: «No creo que la radio hubiera tocado antes un tema así, sé que nunca antes había oído un tema así». Pero por muy buena que fuese la canción, que lo es, la afirmación no era cierta, la radio llevaba años emitiendo temas así. Johnny and the Hurricanes tuvieron un éxito clamoroso seis años antes tocando en clave roquera la canción tradicional ‘Red River Valley’, rebautizada entonces como ‘Red River Rock’. Hasta los Pekenikes, un año antes de la fusión dylaniana, habían sacado en clave de rock piezas folklóricas como ‘Los cuatro muleros’, ‘El soldado de levita’ o ‘El Vito’. Por no hablar de que el Rythm& Blues, que era exactamente eso que Dylan afirmaba no haber escuchado, llevaba un par de décadas inventado. A Dylan le pasó lo mismo que al Adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, quien, según cuentan Les Luthiers, fundó Caracas con tan mala fortuna que lo hizo exactamente donde ya estaba fundada.
Visto lo visto, la Doctrina Monroe enunciada bajo el lema ‘América para los americanos’ resulta muy ambigua, puesto que no se aclara si ambos términos se refieren a la misma entidad geográfica o si, como piensan muchos en Hispanoamérica, América (en sentido amplio) es para los americanos (en sentido restringido).