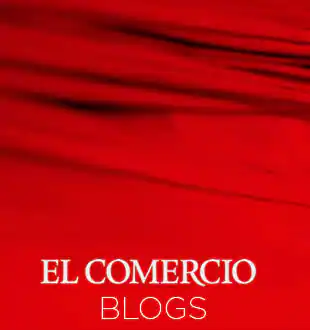¿El mayor proyecto de ‘rewilding’ de Asturias?
Tamón era en 1990 un espacio dominado por 90 hectáreas de praderías, un amplio eucaliptal de 60 y una sola hectárea de bosque natural, en medio de un territorio industrial. DuPont se propuso la recuperación ambiental de todo el valle
Llamamos ‘rewilding’ o reasilvestramiento a la recuperación de la pérdida de biodiversidad provocada por los humanos. Un concepto que evolucionó rápidamente tras la aparición de la Biología de la Conservación en los años 80. Su objetivo es liberar a los ecosistemas de la presión humana para que puedan autorregularse y recuperar su funcionalidad. Bajo este paraguas se han promovido ideas polémicas, como la desaparición de los porreos de las rías asturianas, la liberación de pigargos o la introducción de bisontes europeos.
Sin embargo, alejado de toda polémica, uno de los proyectos más importantes de renaturalización que se ha hecho en Asturias lleva décadas funcionando y cumpliendo su misión, acarreando una vida discreta y una historia útil en medio de la Asturias más industrializada.
Tamón era, en 1990, un espacio dominado por 90 hectáreas de praderías, un amplio eucaliptal de 60 y con una sola hectárea de bosque natural en medio de un territorio industrial. Cuando la multinacional DuPont decidió asentarse en Asturias se propuso una restauración paisajística y la recuperación ambiental de todo el valle, una superficie de más de 2 km2, a lo largo de ocho años, incluyendo la creación de un humedal y la restitución de una turbera.
Un visionario de la empresa, una ONG y una veintena de técnicos de la Universidad de Oviedo elaboraron el plan
Fuera del círculo más implicado en el proyecto, pocos comprendieron el objetivo de la empresa. Frente al espacio deslucido e insalubre propio de la industria pesada asturiana, parecía tener sentido crear un ajardinamiento, un lugar más agradable para el trabajo, pero el proyecto no era eso. ¿Qué era entonces? Era un proyecto de ‘rewilding’, el mayor que ha habido en muchos años, solo que no lo sabíamos porque el nombre aún no había nacido. Se trataba de restituir, en un espacio industrial, un lugar donde la naturaleza volviese a ser como se suponía que era antes de que el ser humano la transformase profundamente. Y sin perjudicar la actividad de la nueva industria. Así, un visionario de la empresa, una ONG y una veintena de técnicos de la Universidad de Oviedo elaboraron un plan para recrear los hábitats más adecuados según el sustrato geológico, el suelo, la orientación y la disponibilidad de agua. Primero fueron las plantas. Una de las cosas que más interesaron a la empresa, que al fin y al cabo tenía que sufragarlo de su propio bolsillo, fue que el proyecto se ejecutaría con un mínimo movimiento de tierras y tendría un coste bajo de mantenimiento, a ser posible nulo. Hoy diríamos que el proyecto minimizaba su huella de carbono. Bastaba facilitar la tarea a la naturaleza porque cuando se trabaja a favor de la tendencia espontánea, la naturaleza trabaja gratis. El proyecto de Tamón supuso para muchos de los que intervinimos en él una ocasión que raras veces se da en la vida de un académico: la posibilidad de convertir la teoría de los libros en una experiencia real. Y útil.
Fue una grata sorpresa comprobar que el bosque no dejaba ver los árboles. El eucaliptal que ocupaba la colina norte no fue talado a matarrasa; se tuvo especial cuidado en respetar los muchos pequeños árboles autóctonos que habían logrado mantenerse bajo el dosel que los ocultaba y obstaculizaba su crecimiento. Muchos robles ‘reaparecieron’ y ampararon el crecimiento de los más de 22.000 nuevos plantones que regeneraron los dos amplios robledales que hoy flanquean el valle. Cada árbol recuperado ahorraba una reposición y garantizaba el mantenimiento de los genotipos locales. No servían plantas de cualquier procedencia que pudiesen contaminar genéticamente los árboles de la zona. Se plantaron 50 especies de árboles y arbustos durante seis años, prácticamente a mano para evitar que se afectase la dinámica hídrica y causase erosión. El proyecto demostró que el mito de que ‘bajo los eucaliptos no crece nada’ era falso y que, además, se podía recuperar un bosque en el lugar ocupado por un eucaliptal. También se plantó un lauredal de 11 ha, que forma actualmente el mayor bosque de laurel de Asturias y probablemente de todo el norte de España. Su tamaño no pretendía batir un record; fue algo casual. Se plantó un lauredal menor en el lugar idóneo, pero los caballos de un vecino lo invadieron y lo ramonearon casi por completo. Sin desanimarse, la cooperativa forestal plantó un nuevo lauredal al lado y con el tiempo el primitivo rebrotó. La suma de ambas intentonas logró el hito.
Se pretendió recuperar dos turberas drenadas desde antiguo para desecarlas. El objetivo se consiguió plenamente en la menor. No fue posible cortar el efecto de la sangría de agua que los antiguos habitantes habían perpetrado en la más grande y tras varios intentos, sólo quedó una leve sombra de lo que fue en otro tiempo.
No había que reconstruir un pasado remoto, sino también recordar lo que había sido antes de convertirse en un espacio industrial. Queríamos conservar ejemplos de lo que llamamos etapas de sustitución, entre ellos la valiosa campiña atlántica (entramado de cultivos, prados y matorrales con setos arbóreos de gran diversidad biológica). El problema era que estas etapas intermedias no son estables porque naturalmente tienden a matorralizarse, salvo que se les aplique de forma continua el manejo tradicional. ¿Cómo conseguirlo? Metiendo a pastar las razas más antiguas de Asturias, entonces amenazadas de extinción, capaces de mantener los prados a raya en el punto adecuado y cuyos excedentes podían ser vendidos. ¡Pero cómo! ¿Una industria química criando ganado? Pues sí. Ahora se llama economía circular. Entonces se llamaba no tener miedo a la innovación.