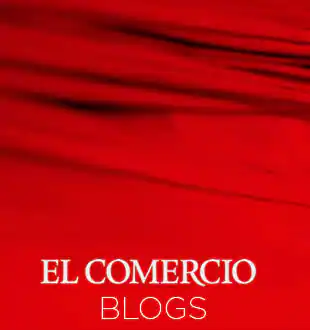¿Se pueden limpiar 20.137 kilómetros de ríos?
Esa es la extensión de la red fluvial de Asturias ¿A que no se lo imaginaban? Cierto es que si prescindimos de las cabeceras, aquellas de menos de 2 km 2 de cuenca en las que los ríos aún son pequeños arroyos, la red se reduce a la cuarta parte. Puestos a limpiar nuestros ríos, el problema no es solo la amplitud de la red, sino que en su mayor parte los ríos resultan inaccesibles a la maquinaria necesaria para hacerlo. A ellos va cada rama que cae de un árbol y el agua las arrastra hasta que el azar las atraviesa en un paso cuya luz es menor que la longitud del tronco atascado. La obstrucción puede causarla simplemente un par de rocas, dos árboles, el pilar de un puente o el tubo de desagüe de una vaguada bajo una carretera. El primer tronco o rama que queda atravesada retiene la siguiente y luego otra, acumulándose hasta formar un tapón que dificulta el drenaje. La presión ejercida sobre estas improvisadas presas de leña puede llegar a reventar el obstáculo y liberar bruscamente agua, barro y ramas, que arrasan lo que encuentran aguas abajo.
No estamos hablando de una crecida progresiva que acaba por anegar un polígono industrial o una urbanización situada en una vega. Es lamentable que en muchos concejos el único terreno llano sea el aplanado por anteriores avenidas del río que formó la vega y que anuncia nuevas crecidas en el futuro. Puede ser lamentable, puede ser un inconveniente, pero esto es Asturias. Asturias es así y no lo podemos cambiar. Estamos hablando de un súbito aluvión de agua y barro, como el que arrasó el camping de Biescas en agosto 1996 y mató a 87 personas.

Sucedió a pesar de que el torrente de Arás estaba encauzado, limpio y disponía de 40 presas de contención destinadas a evitar lo inevitable. De nuevo las víctimas se encontraban donde pensaban que estaban a salvo porque las obras de protección hidráulica les proporcionaron una falsa sensación de seguridad. A nadie se le ocurrió que pudiese suceder algo así salvo al botánico Pedro Montserrat que ocho años antes había escrito en la Enciclopedia Temática Aragonesa sobre un matorral de nombre científico Hippophae rhamnoides que allí se encontraba. Decía que este arbusto “ha servido para recolonizar el cono de deyección en el barranco de Arás, bajo el Sobremonte, fijando lo inestable, algo que cualquier día puede volver a bajar enterrando la urbanización proyectada”. Unas cuantas páginas más adelante volvía a insistir: “Es mata de mal agüero, de ambiente torrencial, de rambla indómita que algún día volverá por sus fueros; quisiera ser mal profeta”. Por desgracia no lo fue y su escrito fue fundamental para que la Audiencia Nacional condenase al Estado a pagar más de 11 millones de euros a las víctimas, aunque la cuantiosa cifra no resucitó ningún muerto. El propio Montserrat me lo contó en 2008.
No es la limpieza imposible, sino la eliminación de los desagües entubados, la sustitución de los puentes de pilares por puentes de luz diáfana lo que puede evitar estos tapones, al menos en las obras públicas, y reducir el riesgo de las avalanchas de agua y barro. Por supuesto que estos tapones deben desmantelarse tan pronto como se pueda una vez formados, aunque no es tarea sencilla, pero esta acción puntual, necesaria y urgente no parece ser lo que se demanda al pedir la limpieza de los ríos. Un ejemplo asturiano nos lo proporcionó la carretera nacional 634 a la altura de El Bao, colapsada el 11 de junio de 2010, cuando las ramas acumuladas atascaron los tubos por los que discurría el río Barayo bajo ella. La presión del agua hundió la carretera y se llevó por delante cinco casas. Afortunadamente el accidente no dejó víctimas pero la obras para reanudar el tráfico costaron medio año de trabajo y 2,3 millones de euros.
Que nadie pida imposibles. Hagamos lo más razonable aunque no sea lo más demandado. Es mejor que las cosas de comer y las cosas de vivir no se encuentren en las zonas de riesgo.