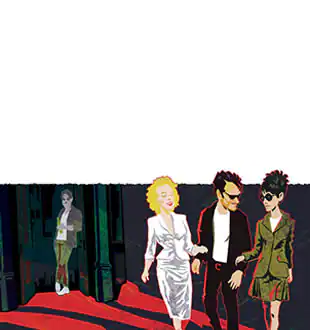Alejandro ¿Magno?
Tras 1.100 páginas de lectura, Alejandro Magno te deja agotado. Tanto viaje, tanta tienda de campaña, tantos espadazos a tantas culturas te producen un mareo existencial tal que no sabes muy bien qué pensar. Para la esposa, es un héroe, un cromín rubín paradigma del conquistador. Para tu amigo Pablo, otro héroe, su personaje histórico favorito. Para ti, no. Quizá fuera héroe si hubiera agarrado a su pandilla de amigos y se hubiera ido con ellos a conocer mundo allá por el siglo IV AC, cuando aún se pensaba que la tierra era más cuadrada que redonda. Pero todo aquel que con sus sueños de grandeza lleva a la muerte a decenas de miles de compatriotas no es más que un ególatra asesino, por mucho contexto histórico que le queramos poner al asunto.
 Tuvo mérito Alejandro Magno en su afán de conocer mundo. Como lo tuvieron Colón, Pizarro o Hernán Cortés. O Napoleón. Pero, ¿aportaron algo más allá de mejorar los mapas? ¿llevaron el ‘bien’ allá donde fueron? ¿O llevaron simplemente la muerte y la conquista, además de la gonorrea, la avaricia y una iglesia que te quemaba vivo si pensabas distinto? Resultan apasionantes las biografías de los grandes conquistadores, pero en absoluto para admirar sus gestas, sino más bien para reprobarlas. Que París rinda culto hoy día a Napoleón resulta delirante. Algo parecido a que Berlín hiciera lo propio con Hitler. O Moscú con Stalin. Pero como estos dos últimos fueron más recientes todos tenemos más claro que estaban absolutamente chiflados.
Tuvo mérito Alejandro Magno en su afán de conocer mundo. Como lo tuvieron Colón, Pizarro o Hernán Cortés. O Napoleón. Pero, ¿aportaron algo más allá de mejorar los mapas? ¿llevaron el ‘bien’ allá donde fueron? ¿O llevaron simplemente la muerte y la conquista, además de la gonorrea, la avaricia y una iglesia que te quemaba vivo si pensabas distinto? Resultan apasionantes las biografías de los grandes conquistadores, pero en absoluto para admirar sus gestas, sino más bien para reprobarlas. Que París rinda culto hoy día a Napoleón resulta delirante. Algo parecido a que Berlín hiciera lo propio con Hitler. O Moscú con Stalin. Pero como estos dos últimos fueron más recientes todos tenemos más claro que estaban absolutamente chiflados.
En el caso de Alejandro Magno, pesa el glamour para quienes le imaginan con look surfero tomando tierras (¿le admirarían igual si hubiera sido moreno, enano y bigotudo?). Solo que en vez de tabla para pillar olas en San Lorenzo, él llevaba a miles de macedonios a sus espaldas para ir conquistando ciudades a los persas, hasta llegar a la India. Por el camino quedó casi todo el mundo; empezando por su perro Peritas y su caballo Bucéfalo; siguiendo por parte de sus amigos (Hefestión, Calístenes, Amintas) y de sus mujeres (Barsine) y acabando con unos miles de soldados. Y todo ello para, al final, sentirse indispuesto y morir lejos de su patria a los 33 años.
 En novelones como éste, se aprende mucho de estrategia bélica, esa que tanto nos gusta a los paisanos. Cómo conquistar una ciudad amurallada en apariencia inexpugnable, cómo afrontar una batalla en campo abierto, cómo administrar la moral de la tropa o cómo abortar una conspiración interna con mano de hierro. En este último capítulo, resulta terrible la decisión de Alejandro Magno tras un intento de regicidio. Mata a Filotas por ser sabedor de la conspiración y no haberle advertido. Mata a su padre, Parmenión, quien ha sido un grandísimo general de su ejército y se encuentra ya retirado con honores, por si se le ocurre vengar la muerte de su hijo. Y mata a Amintas, otro general, primo suyo, por ser un potencial sucesor. Hasta ese momento, todas sus decisiones habían sido en apariencia moderadas, salvo el delirante incendio de Persépolis, entonces la ciudad más bella del mundo. La reacción al golpe de estado inicia un declive moral que no cesará ya hasta su muerte.
En novelones como éste, se aprende mucho de estrategia bélica, esa que tanto nos gusta a los paisanos. Cómo conquistar una ciudad amurallada en apariencia inexpugnable, cómo afrontar una batalla en campo abierto, cómo administrar la moral de la tropa o cómo abortar una conspiración interna con mano de hierro. En este último capítulo, resulta terrible la decisión de Alejandro Magno tras un intento de regicidio. Mata a Filotas por ser sabedor de la conspiración y no haberle advertido. Mata a su padre, Parmenión, quien ha sido un grandísimo general de su ejército y se encuentra ya retirado con honores, por si se le ocurre vengar la muerte de su hijo. Y mata a Amintas, otro general, primo suyo, por ser un potencial sucesor. Hasta ese momento, todas sus decisiones habían sido en apariencia moderadas, salvo el delirante incendio de Persépolis, entonces la ciudad más bella del mundo. La reacción al golpe de estado inicia un declive moral que no cesará ya hasta su muerte.
Aprendió mucho Alejandro de su padre, el rey Filipo, que acapara el protagonismo en el primero de los tres tomos, y del sabio Aristóteles, quien le inició en muchas artes. Sin embargo, su madre alimentó la leyenda de que su hijo era un dios del olimpo, hasta que (parece ser) acabó creyéndoselo. Así se hizo proclamar faraón en el desierto de Egipto, donde fundó Alejandría; y se casó con la hija de Darío para ser también rey de los persas; y echó la lagrimina cuando a las puertas de la India su ejército le dijo basta diez años después de haber abandonado a su familia. Si por él fuera, habría llegado a China. Cuando le llegó la muerte en Babiliona, ya de regreso, acaso sus soldados (los que quedaban) también descansaron. Pues iba camino de enterrarlos absolutamente a todos. Gloria al viaje de Alejandro, pues el afán por conocer dignifica al hombre. Pero mucho mejor que lo hubiera hecho él solito.