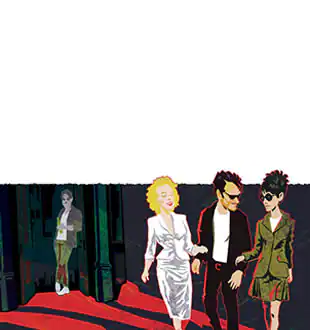Dachau, droga dura
(Por Alemania y Austria 3)
Para llegar a Dachau desde la Karlplazt, el epicentro de Munich, debes tomar el metro y un autobús. El primer campo de concentración abierto por Hitler está a unos 15 kilómetros al noroeste de la capital bávara. Cuando  te bajas del bus, distingues, entre una zona arbolada, un acceso y una torre de vigilancia como las de las películas. Pero es un paisaje normal, casi hasta apacible. Hay que avanzar unos pasos y girar a la derecha para plantarte ante la puerta sin puerta, pues extrañamente acaban de robarla, aunque no era la original. Ahí la impresión ya cambia. La atmósfera es tenebrosa. Hitler tenía las ideas muy claras. Fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y Dachau recibió los primeros prisioneros el 22 de marzo. Apenas dos meses después por obra y desgracia de Heinrich Himmler. De manera oficial, se trataba de un extensísimo ‘campo de trabajo’. Si alguien se asomaba desde la carretera que llega del pueblo no vería nada excesivamente escamón asociable al holocausto, amén de los pijamas a rayas.
te bajas del bus, distingues, entre una zona arbolada, un acceso y una torre de vigilancia como las de las películas. Pero es un paisaje normal, casi hasta apacible. Hay que avanzar unos pasos y girar a la derecha para plantarte ante la puerta sin puerta, pues extrañamente acaban de robarla, aunque no era la original. Ahí la impresión ya cambia. La atmósfera es tenebrosa. Hitler tenía las ideas muy claras. Fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y Dachau recibió los primeros prisioneros el 22 de marzo. Apenas dos meses después por obra y desgracia de Heinrich Himmler. De manera oficial, se trataba de un extensísimo ‘campo de trabajo’. Si alguien se asomaba desde la carretera que llega del pueblo no vería nada excesivamente escamón asociable al holocausto, amén de los pijamas a rayas.
El campo lo estrenaron prisioneros políticos, a los que seguirían judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, polacos… Todos aquellos seres humanos que el nazismo juzgó asociales. Sin embargo, aparte de la barbarie de la purificación de la raza, los campos encerraban una motivación estrictamente económica. Hitler se disponía a invadir Europa y necesitaba mano de obra gratuita que soportara el desmesurado coste de la guerra. La primera sorpresa que te llevas en Dachau, modelo de todos los siguientes, es saber que no hubo un puñado de campos de concentración, sino más de un millar entre Alemania y los países vecinos invadidos. La mayoría se destinaban al trabajo; apenas tres eran exclusivamente de exterminio. Solo que las condiciones eran tales que la mortandad era elevadísima, de ahí que todos tuvieran sus crematorios encendidos día y noche. La clase magistral de David, nacido en Pinto y afincado en Munich desde hace unos cuantos años, no tiene desperdicio. Como él dice, en Dachau lo mejor que te podía pasar era no ser demasiado fuerte ni demasiado débil, demasiado alto ni demasiado bajo; o sea, “ser invisible”. Los mejor dotados pasaban a ser categoría 3 y trabajaban a cielo abierto, sin apenas ropa ni comida, a temperaturas por debajo de los cero grados. Su horizonte vital era el crematorio. Los normales, categoría 1, trabajaban en fábricas a cubierto, lo cual daba un halo de esperanza a la supervivencia. Los débiles se derivaban a un campo de exterminio. La categoría 2 significaba un pendiente ‘de clasificar’ recién llegado.
Cuando te cuentan estas cosas a la puerta de Dachau hace un frío helador. El termómetro ronda los cero grados. Pero ahí quieto, a la intemperie, estás pelándote por dentro pese a llevar camiseta, camisa, jersey y cazadora. Los presos, en Dachau, tenían un triste pijama, mala alimentación y tareas titánicas. Entre 1933 y 1945 pasarían por este campo de concentración unos 200.000, de los cuales morirían unos 40.000. Queda en pie la ‘recepción’, donde analfabetos de las SS, reclutados con especial afán de aunar un poderoso físico y una mente especialmente corta, desnudaban y humillaban a los recién llegados, que en un inicio eran personas de nivel intelectual elevado; los presos políticos. Desposeídos de todo, quedaban desnudos ante un gran letrero donde se leía: Prohibido fumar. Una ironía con el único fin de profundizar en la humillación. Luego eran ‘etiquetados’ en sus uniformes: judío, gitano, testigo… Había más de veinte categorías, que perseguían sembrar la discordia entre ellos mismos, crear jerarquías e incluso nombrar ‘jefes’ que servirían de correas de transmisión a las SS. Se trataba de que lo más desagradable se lo hicieran ellos mismos. Y no les quedó otra que hacérselo.
 Cuando sales al gran patio central, una llanura cruda y fría entre la ‘recepción’ y los barracones, te cuentan que ahí es donde debían formar a diario, durante horas, hasta hacer un pormenorizado recuento, pelados de frío, que no terminaba hasta que cuadrasen los números. Ay de aquel que por ejemplo se hubiera ocultado para escapar, pues los primeros en darle un escarmiento podrían ser incluso sus propios compañeros.
Cuando sales al gran patio central, una llanura cruda y fría entre la ‘recepción’ y los barracones, te cuentan que ahí es donde debían formar a diario, durante horas, hasta hacer un pormenorizado recuento, pelados de frío, que no terminaba hasta que cuadrasen los números. Ay de aquel que por ejemplo se hubiera ocultado para escapar, pues los primeros en darle un escarmiento podrían ser incluso sus propios compañeros.
El campo de concentración se rige hoy por el criterio de un comité de víctimas; no por el del gobierno alemán. Este organismo tomó todas las decisiones: tenerlo abierto al público de forma gratuita, ilustrar la recepción con imágenes de torturas (golpes de látigo que debían dar los propios presos, colgarlos hasta que se les rompiesen las clavículas), etc, etc, etc. Tras la liberación de 1945, Dachau vivió etapas extrañas: muchos refugiados pasaron a utilizar los barracones como viviendas, empezó a ser una pequeña ciudad sin ley dentro de la destrozada Alemania y todo se fue demorando hasta los años sesenta, cuando el mencionado comité tomó las decisiones: desalojarlo, dejar dos barracones de muestra, tirar todos los demás…
Si los dos barracones están despersonalizados, equipados solo con los camastros de madera, la visita al fondo del campo resulta estremecedora. Allí están los dos crematorios, el viejo y el siguiente, mucho más amplio, seis compartimentos claustrofóbicos para desparasitar la ropa de los presos muertos y una cámara de gas. Presuntamente, no se utilizó. Hitler no quería que el holocausto se llevara a cabo en territorio alemán, cerca de ciudades como Munich. Mejor en Polonia o en lugares alejados. De modo que en documentación hallada tras el fin de la guerra constan protestas de los mirlos que gobernaban Dachau lamentándose por la negativa del führer a que se utilizase su cámara de gas, que se habría habilitado quizá para hacer ‘pruebas’ o para dar algún ‘escarmiento’ concreto; nunca para matanzas masivas. Te adentras unos segundos en la cámara de gas. Miras al techo. Ves las ‘duchas’. Miras a los lados. Ves cuatro viejas paredes desnudas. Quedas absolutamente mudo. Setenta años atrás, ¿qué espectáculo verías en este terrible edificio? En el habitáculo contiguo, para completar el esperpento, se alinean tres o cuatro hornos crematorios. Sales al exterior a respirar.
 Cuando desandas el camino por el campo, junto a las alambradas, estás helado en todos los aspectos. Solo ha habido un pequeño dato ‘positivo’, por decirlo de alguna manera. Es una referencia patria. Los españoles exiliados tras la guerra civil que lucharon con los aliados y fueron hechos prisioneros llegaron a Dachau con una entereza que ‘reforzó’ la moral en el campo. La explicación del guía es curiosa: ellos ya lo habían perdido todo cuando abandonaron España, con lo que esta reclusión no supuso un shock tan poco asimilable como el del judío que pasó en un instante de un confortable hogar a un barracón inmundo. Pese a esas dosis de coraje hispano, serían 604 los españoles que perderían la vida en Dachau. La visita guiada de David ha sido impresionante. Quedan mil datos por contar. Hay que escucharlos allí. Contemplar en directo la huella del terror y no olvidar nunca lo que es capaz de hacer el ser humano.
Cuando desandas el camino por el campo, junto a las alambradas, estás helado en todos los aspectos. Solo ha habido un pequeño dato ‘positivo’, por decirlo de alguna manera. Es una referencia patria. Los españoles exiliados tras la guerra civil que lucharon con los aliados y fueron hechos prisioneros llegaron a Dachau con una entereza que ‘reforzó’ la moral en el campo. La explicación del guía es curiosa: ellos ya lo habían perdido todo cuando abandonaron España, con lo que esta reclusión no supuso un shock tan poco asimilable como el del judío que pasó en un instante de un confortable hogar a un barracón inmundo. Pese a esas dosis de coraje hispano, serían 604 los españoles que perderían la vida en Dachau. La visita guiada de David ha sido impresionante. Quedan mil datos por contar. Hay que escucharlos allí. Contemplar en directo la huella del terror y no olvidar nunca lo que es capaz de hacer el ser humano.