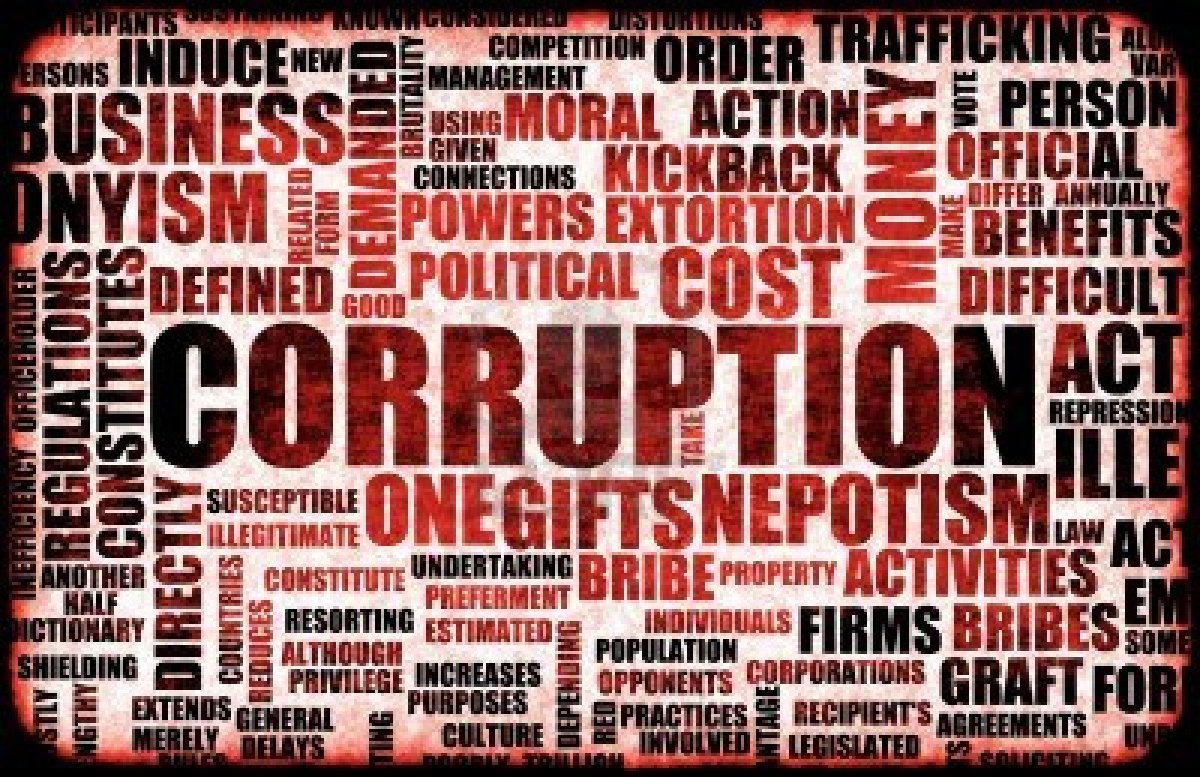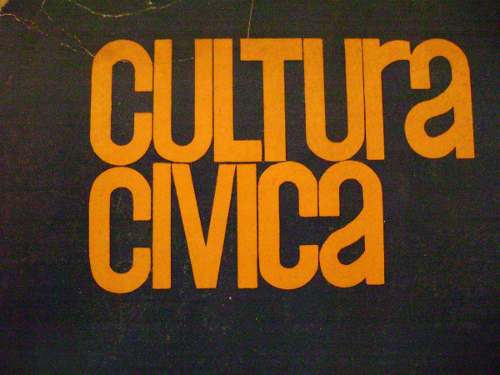Baja fiabilidad social
El concepto de “capital social”, muy en boga en los años noventa parece resurgir en los últimos tiempos, a pesar de estar lastrado por la oscuridad nunca suficientemente esclarecida del concepto. Pero este renacer del capital social no está tan relacionado con la aparición de nuevas teorías sobre el mismo como con su consideración de factor determinante en las prácticas de corrupción.
Haciendo un poco de historia, Bourdieu definía el capital social como las relaciones que están presentes en los hechos sociales fundamentales y en instituciones simples desde donde se transmite y acumula. Coleman, por su parte, consideraba básica la forma generalizada de intercambio, algo que comparte también Putnam, para quien esta “reciprocidad difusa”permite mantener de forma sostenida compensaciones entre agentes particulares, a veces desconocidos, y favorece las conductas cívicas.
Pero el capital social también tiene una visión negativa, sobre todo desde que Granovetter relacionó el concepto con las asociaciones delictivas y las redes de corrupción. Para el sociólogo de Stanford, la economía se construye socialmente a partir de patrones de comportamiento. Esta Nueva Sociología Institucional amplía la explicación sobre la corrupción a las pautas socioculturales, pues un enfoque exclusivamente económico de la corrupción estaría omitiendo aspectos sociales básicos para el arraigo de estas conductas. La cultura y los valores compartidos se sumarían a las bases institucionales y legales de la sociedad como explicaciones a las prácticas corruptas. Es decir, que las estructuras sociales serían las que estarían facilitando los intercambios, tanto legales como ilegales.
El comportamiento humano, según Granovetter, tiene su arraigo en unas relaciones sociales fundamentadas en la confianza entre los actores, sin la cual el riesgo de delito se incrementa. En España, esta cultura del engaño parece que continúa arraigada en buena parte de la sociedad. Así no es extraño que en el estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2010”, la última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) sobre la cuestión, todavía el 37% de la población considere normal defraudar al fisco. Resulta además interesante comprobar que la tolerancia hacia el fraude fiscal disminuye notablemente a medida que aumenta la edad de los ciudadanos, que sólo parecen ser más conscientes de la relación entre el pago de tributos y las prestaciones sociales en el momento en el que se aproxima la edad legal de jubilación.
Más allá de los motivos que los ciudadanos esgrimen en encuestas como las de la IEF, desde la sociología se han buscado otras explicaciones para el fraude y la corrupción. Para el caso español, se suele considerar la influencia de la baja cultura cívica y participativa de los ciudadanos, que se traduce en escasísimos niveles de afiliación política y sindical, bajos ratios de asociacionismo cívico y desconfianza generalizada hacia los demás. Pero hay otros factores. Heywood recurre a la discutida “predisposición genética” y a las enraizadas prácticas de clientelismo como principal motivo de la corrupción en nuestro país. A este último factor apunta también Lamo de Espinosa, y añade dos más: la colonización de la sociedad por el Estado de partidos (partitocracia) y la subsistencia de valores ético-económicos preindustriales.
En España, la falta de confianza se ha convertido en un gran lastre para una sociedad en la que la cultura de lo público no siempre está presente ni suficientemente valorada. Reducir los niveles de fraude implica, sobre todo, un esfuerzo por parte de las instituciones del Estado y de las personas con responsabilidades políticas que deben demostrar a sus ciudadanos que son confiables, algo que no parece que suceda en este momento en nuestro país. En última instancia, podríamos definir la “fiabilidad social” como un comportamiento caracterizado por la ausencia de fraude, como consecuencia de una larga cultura democrática y de confianza determinada por las relaciones que se producen en el interior de algunas instituciones sociales típicas, como la familia o la escuela, pero también en otras instituciones capaces de generar una mayor certidumbre. Para Uslaner, la clave está en la educación aprendida de los padres en los primeros años de vida, aunque otros autores como Rothstein se decantan por un Estado de bienestar bien evolucionado.