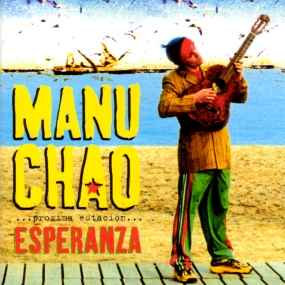Próxima estación: Esperanza
Las decisiones adoptadas en las sociedades (pos)industriales tienen consecuencias no previstas, conflictos e inseguridades provocados por el avance industrial y tecnológico. Ulrich Beck nos habla de cómo la “sociedad del riesgo global” transita desde la distribución de riqueza al reparto de incertidumbres. El sociólogo alemán considera el control y la predictibilidad de las biografías laborales de los trabajadores propias de un marco institucional estable como el que ofrecía la primera modernidad dentro de un orden fordista caracterizado por el pleno empleo, la estabilidad institucional y una concepción colectiva de la vida.
Sin embargo, esta coherencia biográfica de los trabajadores se ve quebrantada en la denominada segunda modernidad por procesos como la globalización, la individualización o el subempleo, convertidos en nuevos desafíos de carácter planetario. Las sociedades de esta segunda modernidad ya no son más sociedades de trabajo desde el momento en que el pleno empleo se convierte en una quimera, atomizando las biografías laborales de unos individuos que deben redefinirse para afrontar estos nuevos riesgos e incertidumbres que aparecen ahora ajenos a toda planificación en el presente. El difícil equilibrio entre los actores territorialmente asentados y aquellos que no lo están constituye el nuevo escenario en el que se inscribe la teoría del riesgo. Mientras que el capital es global, el trabajo es local y la inseguridad del trabajo se incrementa en todo el planeta debido a esta “glocalidad”.
La explicación del desempleo basada en los ciclos económicos pierde fuerza frente al avance de la tecnología capitalista, la expansión de la economía informal, la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. La imprevisibilidad y la ausencia de cálculo transforman la sociedad del trabajo en una nueva sociedad del riesgo que precisa de un marco de referencia distinto. Con la globalización, la autonomía y el poder del Estado se atenúan, lo que implica en muchos casos una subordinación a las instituciones globales de gobernanza. En este sentido, dice Luis Moreno que el efecto más evidente de la globalización en Europa es el de la pretendida superación del estado-nación como lugar central de representación de la vida económica. Y el conflicto de Tenneco es un claro ejemplo de esta nueva lógica y una prueba de fuego para comprobar el poder real de las instituciones europeas. La siguiente estación de los trabajadores gijoneses de la multinacional norteamericana es Bruselas, y del resultado de esta “task-force” podremos obtener conclusiones sobre si los procesos deslocalizadores han ascendido un peldaño más en el imparable proceso de desregulación de las relaciones laborales, hasta convertir el nivel comunitario en un lugar periférico de esta representación.
Otro de los efectos de la globalización lo encontramos en lo que Susan Strange llamaba elementos de carácter perceptivo, según la cual los gobiernos actúan condicionados por su percepción de alineación obligatoria con sus socios y bajo la amenaza de penalización en caso de actuar de forma heterodoxa. Ciertamente, España ha operado de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones internacionales de gobernanza (BM, FMI, OCDE) pero no parece muy claro si plegarse a sus mandatos (léase la última reforma laboral) ha sido la solución o el comienzo de nuevos problemas. Y aquí vuelvo a citar a Moreno, para quien la globalización, sustanciada en el único objetivo de ganar competitividad en los mercados internacionales, ha incentivado el dumping (social y fiscal) y la pérdida de derechos laborales.
La deriva que han tomado las relaciones sociolaborales nos hace asomarnos peligrosamente al abismo de la inseguridad laboral. Existe una gran dificultad para encontrar una causalidad entre el riesgo global y el daño local, lo que deriva en un acceso tardío a los problemas y convierte muchos de estos dramas sociales y personales en irresolubles. Ya dije en una entrada anterior que el caso de Tenneco es paradigmático de esa lucha por la supervivencia ante cambios sistémicos y estructurales. Su movilización ha tenido que adoptar irremediablemente un enfoque reactivo ante un proceso de relocalización que, probablemente, enfile su última parada.