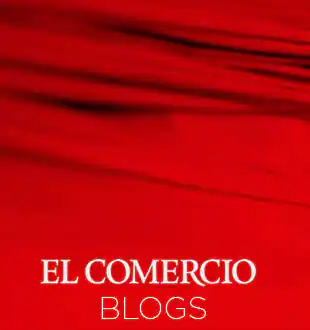La madre de una leyenda que no es
El 20 de septiembre de 1970, domingo, este periódico publicaba una viñeta de Senén que representaba a la ‘Madre del emigrante’ con el siguiente bocadillo: «¡Me parez que la que va a tener que emigrar soy yo!» La obra de Ramón Muriedas llevaba dos días erigida en el paseo del Rinconín entre el desconcierto de un gran mayoría de gijoneses, que no acababa de comprender el sentido artístico de aquella escultura hiperrealista, muy alejada de los cánones a los que en esta ciudad estábamos acostumbrados. ‘La Lloca’ abría con su presencia una nueva etapa en el arte urbano de Gijón por su ruptura con el clasicismo imperante, cuyo último exponente era el César Augusto del Campo Valdés, que había llegado a la villa en el mismo camión de la querida ‘Muyerona’. La comparación, por lo tanto, era inevitable. El paso del tiempo jugó a favor de la creación del escultor santanderino. El ‘Monumento a la madre del emigrante’ ha pasado a convertirse en emblema de la ciudad, como lo hizo veinticinco años después el ‘Elogio del Horizonte’, al que en su recibimiento llegaron a apodar el ‘Water de King Kong’ con la misma acidez que en su momento sufrió la extraordinaria representación de Muriedas.
El próximo día 18 celebramos el cincuenta aniversario de la estatua. La Fundación Municipal de Cultura tiene programados una serie de actos por tal motivo con la presencia de la familia del autor. Se echa de menos una gran exposición pública sobre el proceso de creación de la pieza y el repaso general a su obra para que los gijoneses puedan tener un mayor acercamiento a la figura más relevante del realismo mágico español. Quiero pensar que sea por cuestiones de pandemia y que, una vez pasada esta circunstancia, se pueda enriquecer el hito cultural con el esplendor que se merece.
Ahora bien, independientemente de lo artístico, la ‘Madre del emigrante’ representa un valor humano y emocional que hace que la obra sobresalga sobre todas las demás. La desgarradora imagen de esa mujer, con la mano tendida al horizonte siguiendo la estela dejada por su hijo es la expresión dramática del fenómeno social más relevante que ha sufrido esta región en los dos últimos siglos. La emigración en Asturias ha sido más intensa en algunos periodos que en otros, pero constante. Precisamente cuando se instaló el monumento, Gijón vivía una eclosión poblacional por su desarrollo industrial y urbano, que nada tenía que ver con momentos anteriores. En apenas veinte años, la ciudad duplicaba el número de habitantes como fuente generadora de riqueza y empleo, atrayendo gente sin cesar de otros concejos y de fuera de la región. Esas dos décadas han supuesto una excepción en la historia demográfica reciente, aunque también en esa etapa hubo quien cogiera las maletas en busca de una oportunidad lejos de la tierra.
Después de ese paréntesis, a partir de los ochenta, con la puesta en marcha de las reconversiones, el éxodo volvió a coger fuerza hasta alcanzar los preocupantes niveles de los últimos doce años, coincidiendo con la gran recesión, en la que cerca de 50.000 jóvenes optaron por marcharse de Asturias para probar suerte.
Esta fuerte descapitalización humana, sin embargo, llegó a ser desacreditada por los propios responsables políticos, hasta el punto de querer convertirla en ‘leyenda urbana’ mediante una desafortunada negación de la realidad. La nueva emigración ha sido banalizada por la incapacidad para contrarrestar la desindustrialización y el declive económico y social de la región. La fuga de talento que a diario tanto lamentamos no es más que el resultado de un fracaso colectivo, que se seguirá repitiendo si no logramos un modelo productivo más expansivo, con mayor valor añadido, dinámico y generador de empleo. ¿Seremos capaces de construir ese modelo con el maná de recursos que nos anuncian procedentes de Europa? De no conseguirlo, acabaremos haciendo la misma reflexión que hacía la madre en cuestión en aquella ilustración dominical de hace cincuenta años. Terminaremos todos emigrando.